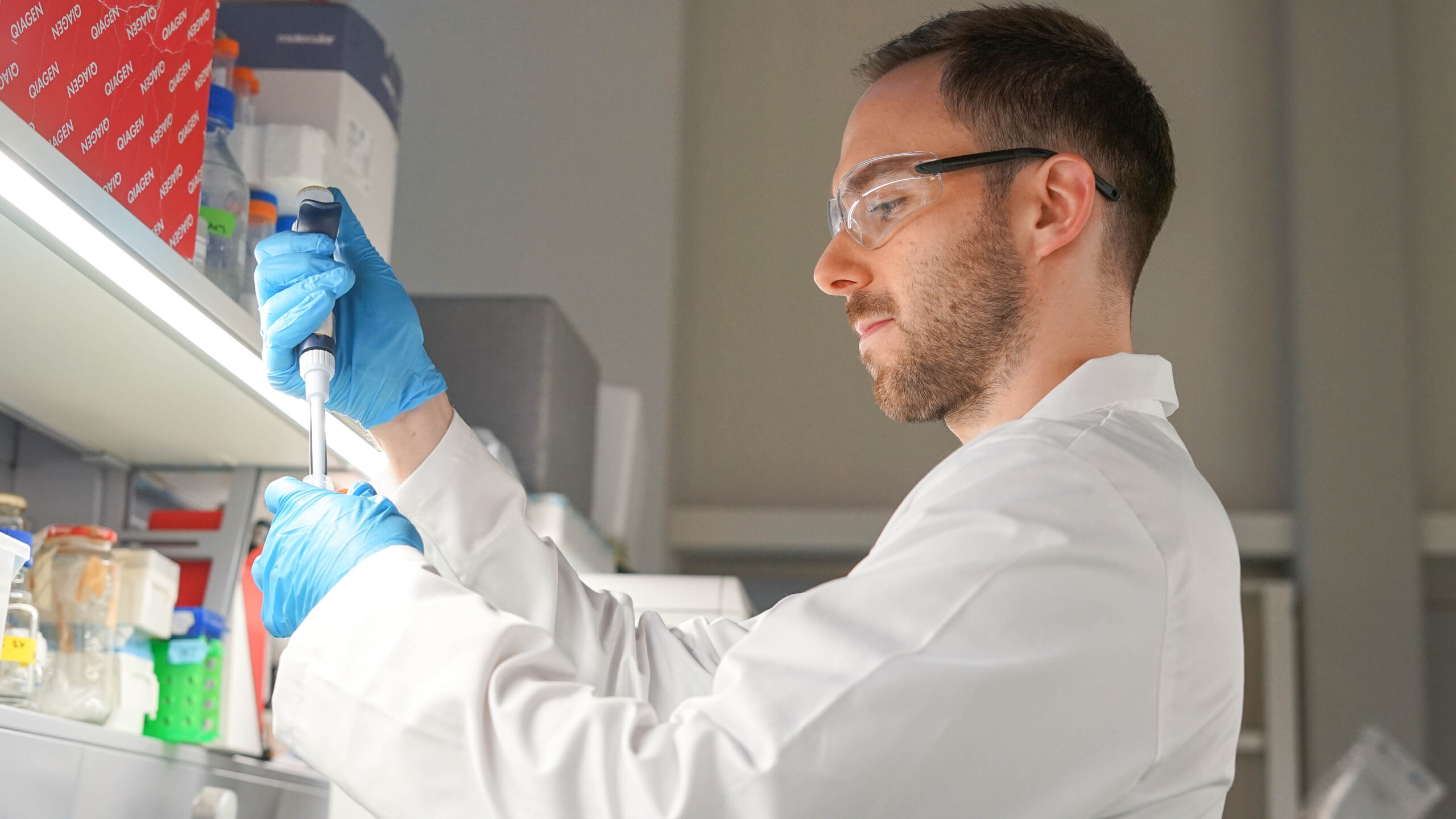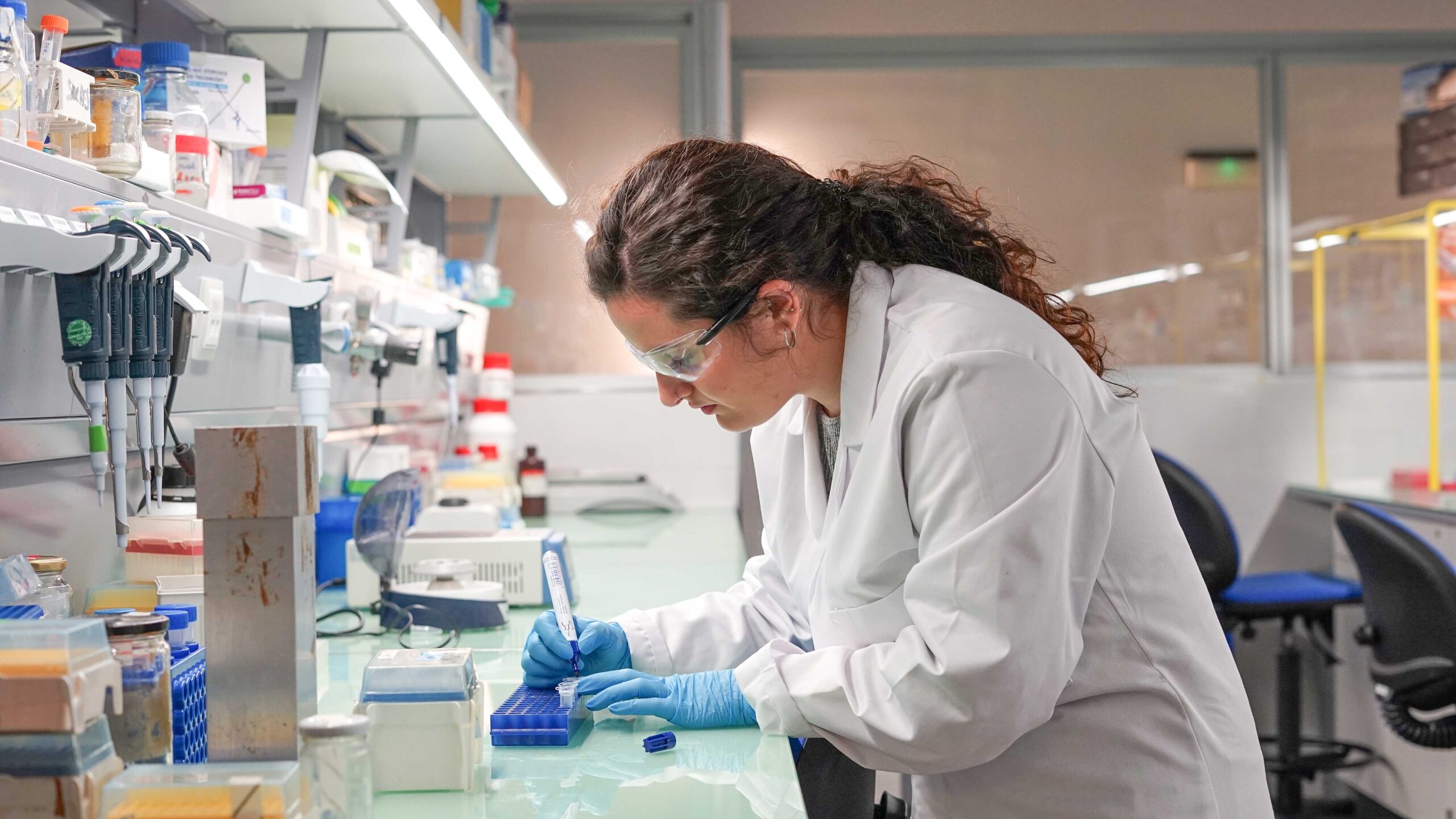En un mundo donde la investigación interdisciplinar está cada vez más presente en muchos sectores, los modelos computacionales surgen como unas herramientas muy potentes que contribuyen a encontrar soluciones en situaciones muy complejas, como en el ámbito de la salud, donde la tecnología avanza muy rápida y cada vez se incorporen más investigadores biomédicos, bioinformáticos o biofísicos, que trabajan conjuntamente con profesionales de la salud.
“Los modelos matemáticos sirven para responder a muchas preguntas, profundizar en la investigación e ir más allá del enfoque cualitativo”

Este año 2025, IQS puso en marcha un ciclo de conferencias bajo el título genético de Life in equations, en el que participaron expertos y expertas en el campo de las matemáticas aplicadas y el diseño computacional, y donde se dio visibilidad a estos temas de investigación de vanguardia. El cierre de este primer ciclo fue la conferencia sobre Modelos epidemiológicos a cargo de la Dra. Clara Prats Soler, catedrática de Física de la UPC – Universidad Politécnica de Cataluña, investigadora y coordinadora del grupo de investigación de Biología Computacional y Sistemas Complejos – BIOCOM-SC, académica de la Real Academia de Medicina de Cataluña y presidenta del Grupo Interdisciplinar de Profesionales vinculados con la Salud – GIPS, impulsado en el año 2022 por iniciativa del Colegio de Médicos de Cataluña.
Hablamos en esta entrevista con la Dra. Clara Prats de su experiencia en las aplicaciones de los modelos matemáticos y de la importancia que tiene en el contexto actual de investigación global y multidisciplinar, especialmente en el ámbito de la salud.
Clara, ¿cuándo empieza tu pasión por los modelos matemáticos y su aplicación en sistema biológicos complejos?
Fue un poco por casualidad. Estudié Física, una disciplina en la que se utilizan los modelos matemáticos para describir muchos modelos físicos, y, cuando acabé la carrera, descubrí que todo lo que había aprendido también se podía aplicar en sistemas biológicos y ayudar a entender mucho mejor el mundo que nos rodea. Y me animé a hacer la tesis doctoral en este ámbito.
Estos modelos nos ayudan en muchos ámbitos de la vida y en situaciones muy cotidianas del día a día, nos ayudan en la toma de decisiones. El modelo matemático solo formaliza en ecuaciones modelos conceptuales que se pueden emplear incluso en nuestra vida diaria, como por ejemplo escoger la caja para pagar y hacer menos cola en el supermercado. En este caso, podríamos hacer un modelo conceptual donde escogeríamos las variables relevantes (personas en cada cola, elementos en cada carro…), asignaríamos un peso a cada una de ellas y, en función de esto, tomaríamos la decisión de en qué cola situarnos. Si este modelo lo formalizamos y lo parametrizamos, nos permitiría estimar el tiempo de espera en cada caja con una cierta probabilidad, por ejemplo, y con base en este resultado podríamos tomar la decisión mejor informados.
«Los modelos matemáticos pueden ser una herramienta para tomar decisiones mejor informados, incluso en nuestro día a día»
¿De qué manera ayudan y facilitan el trabajo y la investigación a los expertos?
Si esto lo llevamos al ámbito de la investigación, el hecho de poder hablar con expertos de otras disciplinas (un biólogo más experimental, o un especialista en el ámbito clínico, que nos pueda explicar de forma conceptual como funciona una enfermedad) y poder formalizar y cuantificar todo esto en un modelo matemático (o computacional), nos ayuda a conseguir un nivel de comprensión de los sistemas biológicos mucho más profundo, siempre partiendo de la base del conocimiento de los expertos en el sistema estudiado, y nos permite hacer predicciones de evolución, o ensayar procesos experimentales diferentes, y optimizarlos.
El modelo, en definitiva, sirve para responder a muchas preguntas y profundizar en la investigación, ir más allá del enfoque cualitativo y sacar más rendimiento de un mismo estudio experimental o clínico. En ciertos contextos, el uso de los modelos matemáticos puede ayudar a tomar decisiones sobre cuál es el procedimiento experimental óptimo, o, aplicándolos en medicina personalizada, cuál es el mejor tratamiento para un cierto tipo de paciente.
«Los modelos matemáticos pueden ayudar a encontrar los mejores tratamientos para cada paciente»
Si se aplican dentro del ámbito de la salud pública, pueden ayudar a tomar decisiones para encontrar las medidas más efectivas para minimizar la propagación de un virus, como el de la gripe estacional, o lo que sucedió en la pandemia de la COVID 19.
Con la capacidad computacional y las herramientas que tenemos ahora, podemos hacer unos modelos que hace unos años eran impensables. Y podemos disponer de herramientas terapéuticas y diagnósticas muy avanzadas. Toda esta tecnología y los modelos de que disponemos aplicados a la salud de las personas representan una serie de retos que hay que abordar de forma conjunta con los expertos sanitarios.
¿Es este el objetivo del Grupo Interdisciplinar GIPS?
Sí, así surgió la iniciativa de crear este Grupo Interdisciplinar de Profesionales vinculados con la Salud – GIPS, impulsado por el Consejo del Colegio de Médicos de Cataluña. Frente a la masiva entrada de toda esta tecnología, es necesario contar con profesionales que sepan desarrollar y utilizar toda esta experiencia y que puedan trabajar conjuntamente con los profesionales sanitarios.
Así es como profesionales, que no tenemos formación sanitaria, acabamos trabajando de su mano, sin tener conocimientos sobre códigos deontológicos o bioética aplicada a la práctica clínica, pero aportando conocimiento de temas relacionados con robótica, matemáticas o física, entre otros. Por tanto, tenemos que saber que necesitan conocer de las otras disciplinas, para poder trabajar conjuntamente.
«El grupo GIPS nació de la necesidad de establecer un sistema coordinado de trabajo multidisciplinario»
El trabajo interdisciplinar es el que debe ser, pero hay que abordar los retos derivados de esto, razón por la que nació este grupo GIPS. Es una asociación formada por profesionales, no instituciones, de todos los ámbitos, personas que, de una forma u otra, trabajamos en temas relacionados con la salud de las personas y el sistema sanitario, y queremos hacerlo de forma interdisciplinar. Confluimos desde ingenieros biomédicos, físicos, biólogos o biotecnólogos hasta médicos, personal de enfermería, etc., en unos espacios de discusión y networking, donde participan universidades, empresas, colegios profesionales, asociaciones y centros de investigación destacados dentro del ecosistema catalán.
¿Y cuál es la posición de Cataluña en estos ámbitos? ¿Estamos en la vanguardia en investigaciones punteras?
Bien, los datos dicen que sí. En el último informe de Biocat, donde se cuantifica la situación del ecosistema en ciencias de la vida y salud en Cataluña, vemos que nuestra región está en el top 5 de muchos rankings relacionados con la salud: publicaciones, investigación, ensayos clínicos, industria biotech, etc. Todo esto ha crecido muchísimo en los últimos años y los datos publicados hablan por sí solos. Cataluña está entre las 75 regiones más innovadoras de Europa, manteniendo la categoría de strong innovator.
Y no hablamos solo de centros de biotecnología o biomedicina, también encontramos otros centros de investigación excelentes y de referencia como el BSC – Barcelona Supercomputing Center, o el ICF – Instituto de Ciencias Fotónicas, miembros destacados en la utilización de modelos computacionales y de tecnologías de la luz y que hacen gran parte de su actividad relacionada con ciencias de la salud.
Relacionado con los agentes políticos, ¿cuál crees que debería ser la interacción con estos agentes responsables de conformar las políticas públicas? ¿Cómo podemos aprovechar mejor la investigación que se hace en las universidades?
Es un gran reto, y doble: acercar los políticos a la ciencia… y la ciencia a la sociedad. Así como hemos hablado de la interdisciplinariedad, deberíamos hablar de acción intersectorial, es decir, que los científicos debemos hacer un esfuerzo para salir de nuestra zona de confort e ir en ambas direcciones: hacia la clase política y hacia la sociedad.
Idealmente, deberíamos construir como una especie de ‘triángulo’ (ciencia, política, sociedad) y establecer una relación de conocimiento, confianza y reconocimiento mutuo, que es la parte más difícil de conseguir.
«Deberíamos construir como una especie de ‘triángulo’ (ciencia, política, sociedad) y establecer una relación de conocimiento, confianza y reconocimiento»
Si la población (sociedad) no valora el trabajo de los científicos, será complicado pedir que lo haga la clase política. Hemos de trabajar en todas las líneas y direcciones, generando grupos de asesores útiles y bien establecidos, coordinados, con confianza y conociendo siempre cuál es el lugar de cada uno. Creo que un buen ejemplo es lo que pasó durante la pandemia de la COVID-19 aquí en Cataluña: nuestro grupo BIOCOM-SC asesoró y ayudó en el análisis de datos… pero nunca intervinimos en la toma de decisiones.
El científico debe trabajar con honestidad, y el político debe reconocer lo que se puede hacer, trabajar conjuntamente con el científico, saber interpretar los datos desde la asesoría mutua ofrecida y, sobre todo, trabajar de forma honesta y con confianza.
Hablando del tercer elemento de triángulo, la sociedad, actualmente existe una parte considerable de la población que menosprecia el trabajo de los científicos
Realmente, la red es muy compleja y con temas que no se pueden arreglar ni con dinero ni con inversiones. Y la paradoja es muy grande: cuando tenemos más herramientas y recursos para estar conectados que nunca, nos encontramos en un momento muy complicado, con una sociedad muy polarizada y con pensamientos a menudo extremos. Hay entornos en los que no se podrá entrar nunca con el argumento científico, donde juegan un papel demasiado importante sentimientos y emociones, y que favorecen que las personas desconfíen de temas de los que no deberían desconfiar.
Como científica, intento abordar el problema ‘pequeño’ y ver hasta dónde puedo llegar y aportar mi granito de arena. Desde la universidad, es importante acercarse a las escuelas y sembrar, hasta donde podamos llegar, la semilla del espíritu crítico y de cultura de la ciencia en estas personas que se están formando. En el ámbito educativo, tenemos mucho trabajo por hacer.
«Es importante acercarse a las escuelas y sembrar la semilla del espíritu crítico y de cultura de la ciencia»
Todo esto nos llevaría al debate sobre el uso de la Inteligencia Artificial, que nos aporta mucho y en muchos ámbitos. Pero, ¿no crees que estamos haciendo un uso excesivo en el conjunto de la sociedad?
Este tema es muy complejo, y nos plantea un reto enorme. Hace unos diez años, el uso de la IA estaba muy restringido en ámbitos de investigación o académicos, la utilizaban personas que conocían los límites y sabían qué se podía hacer o no hacer con ella. Ahora, tenemos una socialización masiva de la IA en toda la sociedad, que podríamos comparar con el hecho de dar un coche, sin tener carnet, y no saberlo conducir, ni tener un código de circulación con normas claras, adecuadas y bien establecidas. ¡Es muy peligroso y no sabes realmente qué hacer con el vehículo!
Las herramientas de IA son potentísimas, se pueden hacer cosas muy chulas y útiles y alcanzar retos muy importantes como sociedad. Pero hay que tener conocimiento para utilizarlas. Hay un trabajo enorme, tanto con los niños como con los adultos. Por ejemplo, el mismo ChatGPT es muy útil, pero no todo lo que dice es verdad, no podemos creernos todo lo que aporta sin herramientas de filtrado y verificación. Porque la IA siempre responde, para eso está entrenada, pero no siempre lo acierta.
Tenemos que aprender todos y mucho y la cuestión es como hacerlo. Empezando por maestros y profesores de secundaria, es muy importante su función para enseñar a hacer un buen uso y conocer las limitaciones. Pero también hay que educar al mundo adulto, y eso es muy difícil porque no disponemos de espacios para hacerlo, como el que nos proporciona el mundo educativo con los más pequeños.
Finalmente, un consejo para los futuros y futuras profesionales
Les diría que, si tienen la suerte de descubrir lo que les gusta, y se pueden dedicar a ello, ¡eso es maravilloso! Y también es maravilloso descubrir lo que no gusta, ¡y no dedicarse!
Y si encuentran una situación intermedia, que es lo más normal, que se aferren a lo que les haga disfrutar y que se dediquen con pasión. Encontrar el motivo para poner pasión a aquello que haces es lo más importante.